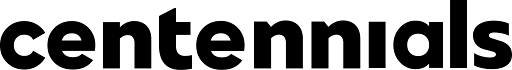Nos queremos libres, espontáneos, sin ataduras. Pero al mismo tiempo anhelamos conexión, profundidad y vínculo. Esa dualidad define buena parte de la vida emocional centennial, donde el ghosting —desaparecer sin aviso— ya no es la excepción, sino casi una práctica estándar.
Vivimos en una época donde hablar de vínculos también implica hablar de ausencias. Donde alguien puede enviarte memes toda una semana y luego desaparecer sin explicación. Y lo más grave: aprendimos a normalizarlo.
Desaparecer es más fácil que explicar
El ghosting no siempre nace de la crueldad. Muchas veces viene del miedo, de la incomodidad, de no saber cómo cerrar algo sin herir. Pero el silencio también lastima. Evitar el conflicto parece más simple que atravesarlo, aunque eso signifique romper una posible conexión real.
La intimidad, esa palabra que tanto usamos y tan poco entendemos, implica permanecer incluso cuando se vuelve incómodo. Significa quedarse cuando algo duele, cuando el otro pide claridad, cuando hay que nombrar lo que sentimos.
¿Por qué nos cuesta tanto quedarnos?
Parte de la respuesta está en cómo nos relacionamos digitalmente. Los vínculos se gestionan como mensajes: si no me gusta, dejo de responder. Si se complica, hago “mute”. Si me abruma, cierro sesión.
Pero los afectos no funcionan con lógicas de consumo. No se pueden poner en pausa ni archivar. La otra persona no desaparece aunque dejes de escribirle.
Reconstruir la intimidad
Conectar sin desaparecer requiere coraje emocional. No se trata de forzar vínculos, sino de habitarlos con presencia. Decir “esto no va más” también es una forma de cuidado. Nombrar lo que se siente, incluso sin tener las palabras perfectas, es un acto de respeto. Y quedarse, a veces, es el gesto más íntimo.
La verdadera revolución afectiva no está en amar más rápido, sino en aprender a quedarnos. A decir la verdad sin desaparecer. A construir vínculos donde lo difícil no sea motivo de fuga, sino de conversación.