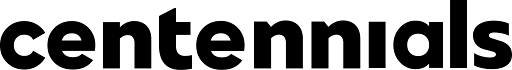Durante años, hablar de salud mental fue casi un acto de rebeldía. Hoy, en cambio, el lenguaje terapéutico forma parte de la conversación cotidiana. Ansiedad, TDAH, depresión, burnout o trauma ya no son términos exclusivos del consultorio: circulan en redes sociales, podcasts y sobremesas. Este cambio ha sido, en muchos sentidos, liberador. Nombrar lo que ocurre por dentro reduce el estigma y abre la puerta a buscar ayuda.
Pero en medio de este avance aparece una tensión silenciosa: cuando el diagnóstico deja de ser una herramienta clínica para convertirse en una identidad pública.
Cada vez es más común escuchar frases como “soy ansioso”, “soy depresiva” o “mi TDAH me hace así”, donde la condición deja de describir una experiencia para transformarse en una definición del yo. El riesgo no está en reconocer un estado emocional, sino en confundirlo con la totalidad de quienes somos.
Un diagnóstico debería funcionar como un mapa, no como una jaula.
El fenómeno tiene múltiples raíces. Por un lado, las redes sociales han democratizado el acceso a información psicológica, permitiendo que muchas personas encuentren explicaciones a malestares que antes no sabían nombrar. Por otro, el algoritmo premia el contenido con el que la audiencia se identifica, generando comunidades donde compartir síntomas se convierte en una forma de pertenencia.
Sentirse comprendido es profundamente humano. El problema surge cuando la identificación se vuelve fija y limita la posibilidad de cambio.
Existe también un componente cultural. Durante décadas se nos exigió ser “normales”, ocultar el dolor y seguir funcionando. Hoy la conversación se movió hacia el extremo opuesto: visibilizar todo. Este giro es necesario, pero también nos obliga a preguntarnos si estamos usando el lenguaje de la salud mental para entendernos mejor… o para simplificarnos.
Porque una etiqueta puede explicar, pero también puede encasillar.
Otro riesgo es la autodiagnosis acelerada. Videos de menos de un minuto prometen ayudarte a “detectar si tienes ansiedad” o “confirmar si eres neurodivergente”, reduciendo procesos complejos a listas rápidas de síntomas. Aunque estos contenidos pueden ser una puerta de entrada al autoconocimiento, no sustituyen la mirada profesional ni contemplan el contexto individual.
No todo cansancio es depresión.
No toda distracción es TDAH.
No toda tristeza es un trastorno.
La salud mental es más matizada de lo que permiten los formatos virales.
Además, cuando una etiqueta se integra demasiado en la narrativa personal, puede volverse una profecía silenciosa. Si alguien se percibe únicamente desde su diagnóstico, podría limitar su crecimiento sin darse cuenta. No por falta de capacidad, sino porque la identidad que construyó ya tiene fronteras.
Esto no significa negar las condiciones psicológicas ni minimizar su impacto. Al contrario: implica tomarlas con la seriedad que merecen, sin convertirlas en un destino inevitable.
También es importante recordar que las personas no son estáticas. La terapia, el acompañamiento profesional, las redes de apoyo y el tiempo transforman la manera en que habitamos nuestras emociones. Lo que hoy explica tu experiencia no necesariamente definirá tu vida entera.
Más allá del diagnóstico existe una versión de ti que cambia, aprende y se adapta.
La conversación actual sobre salud mental es, sin duda, uno de los avances culturales más importantes de nuestra época. Nos permite ser más empáticos, más conscientes y más humanos. Pero madurar esta conversación implica ir un paso más allá: usar los diagnósticos como herramientas de comprensión, no como etiquetas permanentes.
Hablar de lo que nos pasa no debería reducirnos; debería expandirnos.
Tal vez la clave esté en recordar algo simple pero poderoso: tienes una salud mental, pero no eres tu diagnóstico. Eres también tus vínculos, tus decisiones, tu historia, tu capacidad de reconstruirte.
Nombrar lo que duele es el inicio del camino. No el final de quién eres.