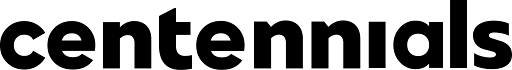“Si no lo subiste, no pasó”. Esta frase resume con precisión la lógica digital que domina nuestras vidas. Celebraciones, pérdidas, desayunos, rupturas, logros, frustraciones. Todo es contenido, todo puede compartirse, todo debe compartirse. O al menos, eso parece. En medio del impulso por mostrarnos, el derecho a la privacidad se ha ido desdibujando. No porque nos lo hayan quitado, sino porque lo hemos cedido voluntariamente.
El fenómeno del oversharing —compartir más de lo necesario o íntimo en redes sociales— se ha convertido en una moneda de cambio. Cuanto más transparentes parecemos, más creíbles, más humanos, más cercanos. Pero esa transparencia tiene un precio: la exposición constante. Y con ella, el riesgo de perder el control sobre lo que otros saben, dicen o piensan de nosotros.
La paradoja es evidente: buscamos conexión, pero terminamos vigilados. Alimentamos algoritmos que aprenden de nuestras emociones, hábitos y vulnerabilidades. Las plataformas se benefician de cada “story” personal, cada publicación impulsiva, cada confesión que parece catártica pero queda para siempre en algún servidor.
¿Y la privacidad? Se vuelve un lujo, un acto contracultural. Optar por no compartir ya no se interpreta como reserva, sino como sospecha. “¿Por qué no sube nada?” “¿Qué estará ocultando?” El silencio digital incomoda tanto como la sobreexposición que antes nos escandalizaba.
Recuperar el derecho a la privacidad no significa desaparecer de internet, sino redefinir los límites. Elegir lo que compartimos, con quién y por qué. Entender que no todo momento tiene que validarse con una reacción. Y sobre todo, recordar que nuestra historia nos pertenece, incluso si decidimos no contarla.
Porque sí, en un mundo donde todo se muestra, preservar algo solo para ti puede ser el acto más radical de libertad.